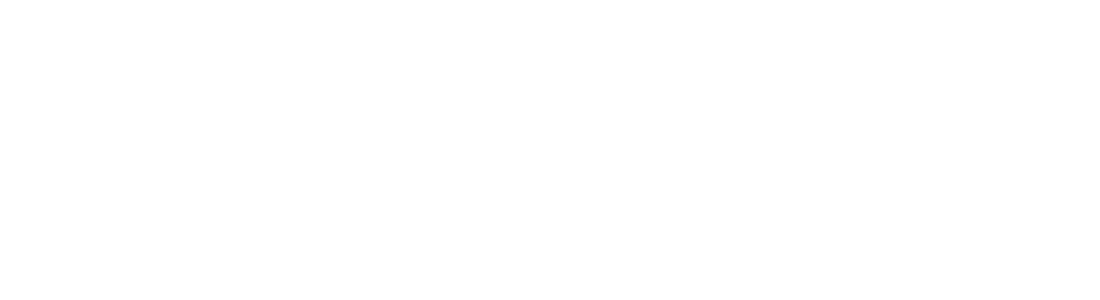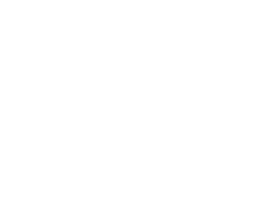ANTOLOGÍA SANTBOIANA DEL COVID-19
HISTÒRIES CONFINADES.
Todos sabemos lo que ha ocurrido. Todos sabemos lo que seguimos arrastrando. Todos imaginamos lo que puede alargarse este sufrimiento que nos ha venido sin esperarlo. Sin embargo, todos quisiéramos que esto parase aquí y que jamás se repitiera. Que no hubiera sucedido. Pero me hago una pregunta. Puede que sea una pregunta estúpida, quizás una pregunta de la que nadie quiera dar una respuesta. En cambio, me ronda en mi cabeza dando vueltas sin sentido alguno. Preguntándome a mí mismo si realmente vale la pena preguntárselo ¿Sabemos cómo lo ven otras personas?
Eso era lo que me corroía por dentro, quizá más que la propia epidemia. Veía familias lamentarse de la pérdida de seres queridos, de la impotencia de no poder haber estado junto a ellos en los últimos momentos. Padeciendo el no saber dónde llevaban sus cuerpos, ni cuándo los podrían enterrar. Algo con lo que nunca imaginaron tenerse que encontrar. Todo ello y un cúmulo de noticias que me hacían temer lo peor por extravagantes, con mensajes inconexos, y en ocasiones aparentemente estúpidas para muchos, seguramente por miedo a equivocarse al tomar, o no, según que decisiones. Todo ello me volvía loco queriendo saber cómo lo podrían explicar esas otras personas.
Y ahora lo sé. Esas personas, escritores y escritoras, poetas que cada día se levantan pensando en una prosa nueva, en atar un verbo dentro de una frase para que nos conmueva el alma, en medir sílabas para formar arte, o en dibujar algo para que solo mirarlo sepamos que es lo que nos quieres decir (sin palabra alguna); todos ellos se agruparon para decirnos cómo lo ven , cómo lo han sentido y cómo lo han vivido. Todo, desde su imaginación. Desde su fantasía. Desde su arte.
Yo solo puedo aportaros aquí, uno de esos granitos de arena con lo que finalmente se ha formado esa muestra de sensaciones. El resto lo podéis encontrar en el único libro de relatos que se ha atrevido a hacerlo. En ese en el que muchos de los autores y autoras de Sant Boi han hecho para que sea realidad: HISTÒRIES CONFINADES (Relats, poemes i il·lustracions santboians del coronavirus)

Los autores que lo han hecho posible: Emilio Moreno, Carles Rossell, Nuria Salán, Maite Moreno, Joan Aldavert, Raquel Gu, Jaume Farrés, Toni Carbós, Mati Comas, Monrtserrat Comas, Amadeu Alemany, Mikel Martín, Laia Gimeno, Angels Alamzán, Judit Fernández, Cyscko Muñoz, Alfredo Segarra, Germà Terol y un servidor.
MI RELATO: NO CONOCEMOS A NUESTROS ENEMIGOS.
NO CONOCEMOS A NUESTROS ENEMIGOS.
Relato: Vicente Corachán Ilustración: Jaume Farrés
—Doctor, me ahogo. Tengo mucha tos. No puedo respirar bien. Me duele el pecho. Me hierve la cabeza. Parece que me va a estallar. Doctor… ¡Por favor! —trataba de explicarse sin saber muy bien cómo hacerlo. Mirando la cantidad de personas que, estirados en camillas, abarrotaban aquel largo pasillo en el que, de un lado para otros, corrían los sanitarios con sus batas, gafas y mascarillas con las que no hubiera podido reconocer ni a su propia mujer si aun viviera. Todo ello, en el hospital de una ciudad en la que jamás quiso querer vivir.
Fuera, sentado en la fría sala de urgencias, nervioso, y muy preocupado, él esperaba a que atendieran a su padre.
El tiempo pasaba sin notificación alguna hasta que, cuatro horas más tarde, un médico, con una expresión contenida, salió para informarle que su padre había alcanzado una temperatura muy alta y le habían tenido que intubar para administrarle oxígeno. Que su saturación en sangre era muy baja y que el cuadro que presentaba no era nada halagüeño. Motivo ese por el que le habían ingresado en la planta de UCI, esperando que hubiese una cama libre.
El mundo entero se cernía sobre la conciencia humana de gente que parecía pasar por la vida de puntillas. Como si no fuese la cosa con ellos. Cada uno vivía su propia existencia ignorando la que vivía su vecino. Falsas apariencias que casi todos mostraban de forma similar — aunque no se diesen cuenta de ello—. El caso es que, aquella forma de vivir, resultaba ser generalizado. Algo a lo que desafortunadamente nos habíamos acostumbrado y que no estaba mal visto por ser habitual. Todos, salvo por unos cuantos a los que se les tildaba de locos fanáticos por empeñarse en manifestar pensamientos negativos sobre esa forma de seguir cohabitando. Gente con unas ideas que, para muchos, eran absurdas porque denunciaban la forma de malgastar aquello que, a todas luces, nos debería servir para poder seguir viviendo; para seguir respirando: La propia naturaleza.
Daniel, un viejo sexagenario que planchaba unas posaderas cansadas por el duro trabajo rural, trató de educar a su pimpollo de la misma manera que a él lo educó su padre. Con cosas tan simples como el ceder el asiento a las personas mayores, con ayudar a cruzar los pasos de peatones a invidentes y a personas a los que la vida les había arrebatado algunas posibilidades esenciales. A tratar de usted a todo el mundo —tuviesen estos la edad que fuese—. A no coger dulces de personas extrañas y a no fiarse de desconocidos. A todas esas cosas que parecen haberse olvidado y que han quedado en nada, como ceniza tras apagarse un fuego. Con cosas que ya no se enseñan porque las tenemos por retrogradas. Porque nos parecen cosas de nuestros abuelos. De un mundo pasado. Su padre trató de inculcarle un comportamiento correcto y respetuoso. Una vida en la que nunca tuviese la intención de imitar a otros; ni la necesidad de matar a esos gusanos internos, llamados vicios, que acaban corrompiendo la vida y el alma.
La barba que se afeitaba Raulito desde hacía más de una década, tras finalizar sus estudios universitarios en Barcelona, dejó latente un bigote que le daba un curioso toque intelectual. Sus anchas gafas —men’s fashion & style— con las que trataba de corregir una vista cansada, contribuían a ello. Raulito siempre consideró a su padre como el hombre más sabio del mundo. Un hombre que lo sabía todo, capaz de lo que otros no. Durante el tiempo en el que recorrieron todos aquellos años de su niñez, le escuchó cientos de consejos mientras el aire fresco le golpeaba suavemente la cara y por su nariz entraban esencias de aroma a pino y romero que, salvajes e indomables, crecían a orillas del camino por el que diariamente anduvieron juntos desde la escuela a casa. A sus ocho años había aprendido cosas que, sin ser consciente de ello, pocos niños urbanitas habían escuchado jamás. Aspectos que habían forjado en él una personalidad diferente. Una característica intrínseca que le otorgaba una sensación de amplitud ante todo, de libertad y, a la misma vez, de dignidad, amor y respeto con la que afrontar una existencia que observaba efímera y desconocida. Pero el tiempo pasó y las circunstancias fueron cambiando atadas a él igual que un perro a su collar.

El pueblo no daba oportunidades futuristas y se vaciaba como se vacía un estanque en los meses de sequía. Un pueblo donde los pájaros parecían olvidarse de volar y construir sus nidos en árboles que no ya no recordaban el verdor de unas hojas que jamás volvieron a brotar en ellos. Desiertos de polvo y terrones de tierra que nunca volvieron a ser arados. Aceitunas sin recoger que secas colgaban de los olivos se pudrían en un barro seco en el que ni las cucarachas anidaban. Sus pies ya no pisaban con el mismo entusiasmo el camino en el que su padre le dio todas aquellas lecciones y consejos. Nada volvió a ser lo mismo. Y decidió marcharse. Quedando su padre solo y añorando a la mujer con la que vivió hasta que se le apagó la vida como se apaga una llama en un día ventoso.
El tiempo pasado se fundió como mantequilla al sol. Barcelona le resultó diferente, una forma de vida que le gustó por ser una vida que solo había visto en sus sueños. Una vida que parecía augurarle un mejor futuro, con muchas más posibilidades. Un olvidarse de trabajar desde la salida del sol hasta su puesta por donde las montañas le hacían perder su imaginación. Una dedicación plena a unos animales que nunca llegaron a dar suficientes rendimientos como para sostener los mínimos caprichos familiares. Un campo que no dio más fruto que las propias subvenciones recibidas para sostenerlo. Su estancia en esa ciudad, en la que solo se pisaba asfalto y apenas le daba el sol, le pareció emocionante y fugazmente apasionante. Y decidió cambiarla por ese otro lugar de sobras ya conocido. Por ese en el que para poder distraerse solo existía un bar, un antro sustentado en una distracción pretérita y cuyo disfrute era jugar al tute, o al dominó. Estancia en la que se respiraba la fragancia antigua de coñac barato y vino recién pisado. El lugar idílico para aquella gente consumía el Baturrico de garrafa, las tapas de tortilla de patatas —hecha siete días atrás— y aquellos boquerones que dos semanas antes saltaban en un barco que rezaba por conseguir llegar por última vez a puerto. Todo aquello lo sustituyó por uno nuevo en el que el olor a nada se había convertido en olor a todo. Donde el silencio se mutaba en un ruido ensordecedor. Donde la amplitud de la vista, que siempre tuvo, ahora se le acortaba al chocar contra edificios de cristal y hormigón. Aquel cielo raso y maravilloso que durante tanto tiempo le había ofrecido la oportunidad de contar estrellas, y ver como algunas fugaces le regalaron la posibilidad de pedir un deseo, lo cambió por otro sin iluminación, sin luna llena que iluminase su fantasía, un nuevo techo sin estrellas por estar cegadas de la luz de la ciudad. En un cielo oscuro como una maldición. Cambió todo aquello por un millón de intermitencias reflectantes de una hilera de semáforos que, en silencio, te detienen o te permiten seguir recorriendo metros de sin sabores. Ambulancias y vehículos policiales con sirenas que escupen, rompiendo la poca paz que puedas tener, estridencias cargadas de desgracias pasadas o de infortunios futuros. Farolas interminables a lo largo de avenidas en las que nunca había descanso. Calles oscuras conocedoras de vergüenzas de ciudadanos sin ocupación alguna más que la de llevarse algo ajeno, aunque para ello tuviese que utilizar la violencia. Barriadas en las que, de los tendederos de sus balcones, ya no colgaban prendas porque daba mala imagen. De las calles estrechas, olientes a orín, en un submundo en el que se habían instalado gentes que venían de malvivir en otros lugares y que, abarrotados y afinados en pisos de treinta metros hacían turnos para dormir y malcomer. Se había mudado a una ciudad donde nada era lo por él vivido y donde jamás nada sería igual. Donde el sol no calentaba de la misma manera y el aire era irrespirable, cargado de polución industrial. Un lugar lejano en el que siempre había vivido y que, por una desgraciada y virulenta enfermedad, también arrancó de allí a su padre al empeorarle la salud.
Dónde te ves ahora Raulito, se preguntaba añorando aquellos tiempos en que el que el “churro mangotero” o el “un, dos, tres, toca pared”, donde no había más riesgo que el rayarse las rodillas o el caerse de la rama de una árbol buscando nidos. Lo cambiaste todo por un lugar donde todo eso era difícil de creer que había existido. Raulito, aquel lugar que pareces haber olvidado, ya no existe para ti. Y ahora tampoco para tu padre. Un universo donde los residuos alimenticios se tiraban en lugares destinados a alimentar a gallinas, o cerdos, ahora se ha convertido en un juego de recipientes de colores donde echar los diferentes tipos de basura. Ahora vives cómodo en un entorno frío, helado y cargado de envidia y egoísmo. En un edificio en el que no os conocéis ni los vecinos. En el que no os saludáis al encontraros en el ascensor. En un universo industrializado e informatizado donde se han perdido todo tipo de valores. En el que cada uno se siente superior al otro. Y… si no lo es, quiere imitarlo. Tú lo sabes, Raulito. Lo ves cada día. Gente acelerada que te adelanta con descaro para colarse delante de ti sin respetar a los que, en fila y pacientes, conducen aguantando esos atascos. Allí donde un segundo más tarde de ponerse en verde la luz del semáforo, se convierte en el sonar de un claxon exigiéndote rapidez y movimiento. Un mundo de prisas. De agobios.
Tú padre te lo decía. Te lo comentó muchas veces sabedor de lo que ocurriría en un futuro. Él te lo vaticinó y tú lo escuchaste. Vivir así no podía tener el final que muchos ansiaban. El egoísmo acaba con el bienestar general. Y así ha sido. De pronto, llegó ese momento presagiado por él; y por tantos. Por intereses muy diferentes de naciones mayores.
La ciencia lucha. El ser humano lucha. Pero no pueden con la velocidad en que esa amenaza crece y se mueve. Es más rápido y violento de lo que se espera y no se consigue controlar. Lo vimos en un país lejano y nos echamos las manos a la cabeza expectantes de cómo lo iban a solucionar. Creímos que las fronteras actuarían como barreras. Pero no fue solo contra aquellos que parecían estar tan lejos. Otros países empezaron a sufrir lo mismo y nos hizo entender que habíamos entrado en la órbita de un planeta distinto, de un planeta infectado. Y sonaron las alarmas. Unas alarmas que nos avisaban de una posible destrucción humana. Pero ya era tarde; aunque algunos se obstinaban en no aceptarlo pensando que lo solucionaríamos como jugando al parchís —tirando el dado y esperando la suerte de un seis para volver a tirar otra vez sin que ocurra nada—. Pues no fue así. Y todo se convierte en una mala realidad en la que te ordenan no salir de casa y te prohíben acudir a tu puesto de trabajo. Tratan de evitar contagios a toda prisa, pero se nos ha ido de las manos. Se convierte en una situación en la que nos vemos en la tesitura de tener que correr sin sentido; de forma urgente y descontrolada. Entones, Raulito, es cuando te sucede a ti con lo que más te duele: con tu padre. Al que le hiciste venirse a vivir contigo para que no estuviese solo, para que no corriese peligro en un pueblo en el que, de haberse quedado allí, quizá no le hubiera pasado nada. Ahora es él el que ha enfermado. Y al que tienes que llevar a urgencias. Es a él al que le falta el aire, el que se ahoga, el que tose sin parar, el que sufre fiebres altas y se desvanece. Al que ingresan en la UCI de manera urgente. El que en el pasillo tiene que esperar una cama para que le atiendan. Ahora es a él al que tienes que dejar solo en una habitación, sin visita alguna. Ahora Raulito es cuando recuerdas algunos de los consejos de tu padre: “Esto no puede acabar bien”. Tú que habías cambiado un mundo tranquilo por uno con más actividad. Ahora lo ves de diferente manera. Analizas lo que tu padre te comentó tantas veces y te das cuenta que tenía razón en muchas cosas. Sin embargo, ahora tienes miedo. Y ves que se acerca un posible fatal desenlace. Un final desagradable en el que todos quieren luchar para evitarlo. Tu padre entre ellos. Reflexionas y observas que los que dirigen este país dan órdenes y mensajes que tú consideras tardíos, pero que en definitiva hay que acatar porque ya son urgentes. Ahora ves que empiezan a aflorar las verdaderas realidades del ser humano. La torpeza de unos. La intransigencia de otros. La desobediencia de muchos. Pero, por suerte, la conciencia de casi todos. Y la predisposición, la solidaridad y la abnegación del resto que tira para adelante y te hace seguir el curso de ese río que te lleva hasta la satisfacción de ver un mundo que agoniza, pero que cambia a mejor porque en definitiva lo lleva dentro. Te das cuenta de que existían falsos motivos los que te hacían continuar con la venda en los ojos: El progreso, el poder, el interés personal, la riqueza. Elementos tan pobres como lo es el propio ser humano.
Qué reflexiones haces ahora Raulito. Querías cambiar un mundo por otro, pero te salió mal. Y no por culpa tuya, sino porque apostaste a un número en la ruleta de la vida y salió otro. Porque elegiste negro y salió rojo. Ahora eres realmente consciente de que en realidad todos somos iguales, que no somos nada, que somos muy pequeños y que no somos como queríamos aparentar ser. Compruebas que nos necesitamos los unos a los otros. Te percatas, y valoras, más que nunca, que los médicos y el sistema sanitario, se vuelcan en salvar vidas aun con el riesgo de contaminarse por ello. Ahora es cuando ves que necesitamos salir al balcón a aplaudir la labor de aquellos que siempre han estado ahí, haciendo lo mismo que le ves hacer ahora: salvar vidas. Ahora te parecen más importantes. Eso es egoísmo total. Es ahora cuando lo ves ¿Son estas cosas las que hacen cambiar a las personas? ¿Necesitábamos esto para darnos cuenta? Pues se ve que sí.
Tu padre ya te lo explicaba en aquellas caminatas en las que os llenabais los zapatos de polvo y pisabais la hierba respirando el aire puro. Tu padre, como tantos otros, sabía que no podíamos continuar así. Que algo tenía que ocurrir. Y ha ocurrido. Porque somos sordos, porque hemos querido estar ciegos. Porque no tenemos remedio. Y al final, hasta tu padre se ha quedado solo en un hospital donde ni tú, ni nadie, puede ir a verle. Nadie puede estrechar su mano y despedirse de él en su último suspiro. En ese final de vida que no quiso tener. En ese lugar donde su vida se ha apagado sin que nadie, ni tampoco tú, sepa dónde ha ido a parar para poderle hacer un entierro digno, sin saber si lo van a enterrar, incinerar o quién sabe qué. Como les ocurre a otras tantas familias que están en la misma situación. Por desgracia para todos, por desobedecer a la vida misma y a lo que la naturaleza nos estaba indicando. Por todo eso ahora solo te queda el lamento y mirar por la ventana un mundo sin tu padre.

Con todo ese dolor, con toda esa pena, impotente piensas que al menos esto nos ha de servir para algo. Para que tomemos conciencia de que el futuro no es tener mejores medios, sino tener mejor calidad de vida. Ha de servirnos para seguir saludándonos por las ventanas sin necesidad de tener que salir a aplaudir a una hora concreta. Para apreciar la labor de todos los que cada día se esfuerzan por salvaguardar vidas o darnos esa seguridad que necesitamos; sin verlo solo como un puesto de trabajo y una obligación laboral, sino como un acto social y humano pleno de puro servilismo. Ha de servir para reconocer la labor que cada uno de nosotros hacemos cada día de nuestra vidas. Para darnos cuenta de que las cosas que para nosotros son inservibles no pueden acabar en el fondo de los mares. Para darse cuenta que tu mascota no puede hacer sus necesidades en una acera y orinarse en la pared de un edificio. Ha de valernos para reconocernos a nosotros mismos y ser más humanos.
Pero no te preocupes. Cuando estés leyendo esto, puede que haya pasado todo lo que nos afectó ese llamado coronavirus, o COVID-19. Pandemia que, como una sombra viviente, entró en nuestras vidas y se llevó a muchos de nuestros seres queridos. Eso que nos cambió la vida sin remedio alguno y con una vileza y agresividad indescriptible. Quiero pensar que servirá para hacernos reflexionar y cambiar y entonces volveremos a pisar de nuevo el polvo de los caminos. Volveremos a ver florecer los árboles y los pájaros encontraran ramas para anidar. Seguiremos viendo edificios de cristal y hormigón y seguiremos recorriendo nuestras calles repletas de vehículos y luces artificiales, pero todo será diferente. Habremos aprendido.
Raúl, recuperaremos todo eso. Nos veremos todos iguales. Porque nacemos y morimos igual. Esto tiene que habernos hecho cambiar.
Hagámoslo por los que se han ido sin poder ayudarnos a convertir este mundo en uno nuevo. Por ellos.
Por tu padre…, que nunca pensó acabar así.