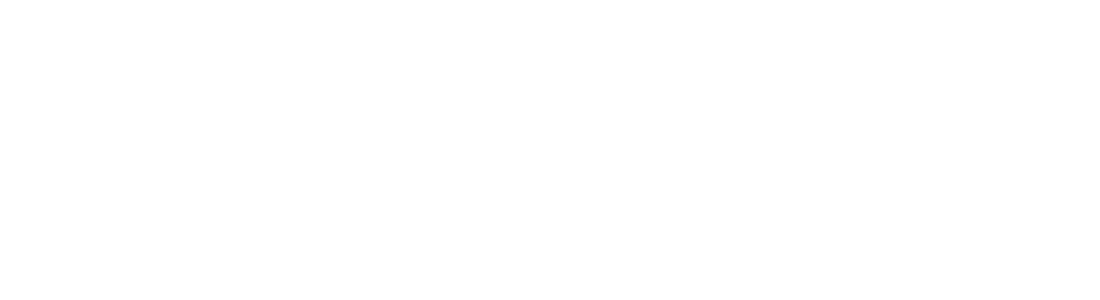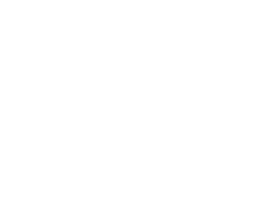CON SOLO DOS TACOS
No se había quitado los zapatos. Ni siquiera había puesto un paño sobre el asiento de la silla.
Ahora lo evoca en su memoria que: Desde allí subido, mira a través de la ventana el paso de los coches que circulan sin pensar en los demás; ajenos a la vida individual del resto de la gente que, absortos en sus cuestiones particulares, deambulan cerca de ellos. A los peatones que, en rojo, cruzan abstraídos; pensando en no sé qué. Desde ahí se fija en las personas que pasean por las aceras sorteando el mobiliario urbano, las sillas y mesas de la terraza de los bares, a los irrespetuosos patinadores y unas cagadas de perros que sus desaprensivos amos no han considerado tener que recoger. Como una ola que acude a la orilla a lamer la arena, a su mente le viene aquel ingrato y tormentoso recuerdo: el de aquella mañana en la que el cielo se esforzaba en despejar unas nubes que amenazaban una repentina lluvia mientras algunos tímidos rayos de sol, con mucho esfuerzo, iluminaban la calle dibujando en el suelo las grises y alargadas sombras de los árboles que, a lo largo de la rambla, llevaban tantos años allí plantados y resignados de ver y oír las miserias de tanta gente.
Manuel recuerda que Irene se lo había recriminado varias veces: «¿Solo con dos tacos?». Y se lo decía porque ella creía que no eran suficientes para aguantar el peso de la barra y las cortinas nuevas. Vaya que si lo recuerda. Y que él no le hizo el menor caso. Y también ahora, atravesando con su mirada perdida los cristales del ventanal, recuerda el momento en que su hija, tres días antes, les comunicó que estaba embarazada de su primer hijo. Ese viernes en el que Lucía y Mario habían ido expresamente a comer con ellos para darles la noticia. «¡Les hacía tanta ilusión a los dos!». Fue un comunicado inesperado porque, aunque tenían esperanzas, dudaban que ese sueño se llegara a producir algún día. Su única hija llevaba dos años soportando varios tratamientos intentando crear una nueva vida. Tanto Mario como ella, mostraban en sus caras una sonrisa que había conseguido borrar por completo la dibujada tristeza de tantos días de pruebas sin esperanzas futuras. Por fin se habían diseminado todas aquellas justificadas arrugas de Lucía que, junto a sus achinados ojos negros, se le habían formado por la incertidumbre de no conseguir lograrlo jamás. Incluso, las oscuras ojeras producidas por tantos llantos sostenidos y tanta lucha interna, para conseguir no abandonar, habían desaparecido. La cara de su hija brillaba de emoción y alegría. Se habían acabado las idas y venidas a los hospitales para someterse a los diferentes métodos in vitro. A todas aquellas visitas para aportar semen y óvulos con las esperanzas de que algún día fecundara y pudieran darles la noticia que entonces les acababan de regalar.
Evoca Manuel ahora en su cabeza que, habiendo ahogado en su pecho, durante tanto tiempo, una pena que le quemaba como las llamas que calcinan el infierno, Irene, ese día lloraba y reía por la felicidad que por fin gozaba su hija.
Tras los cristales, Manuel sigue observando el caminar desesperado de los transeúntes. De gente que muestra una prisa que él ya no tiene. Con la mirada totalmente perdida rememora los planes que, unos días antes, todos habían estado haciendo. Y no puede olvidar que Lucía, ilusionada, les contaba cómo y a quién iba a contárselo. Que la boda de su prima Carmen, que se casaba ese mismo domingo y a la que iban a acudir, iba a servirles para comunicárselo a todo el mundo.
De nuevo, mientras mira la calle desde allí subido, le vienen aquellas voces que le amartillan sus sienes por dentro como un maldito percutor. Aquellas voces de su mujer que le repiten sin cesar: «Manuel duerme un poco. El viaje es largo y has de descansar». Y recuerda su inútil respuesta haciendo caso omiso: «¡Qué pesada eres!» .
Ahora ve, como si estuviera allí, las maletas de los cuatro cargadas en el maletero. Y dentro, las ropas que iban a lucir en la boda. Sus mejores galas. Un vestuario elegido para festejar el enlace y pregonar aquella gran noticia a la familia. Familia que, por estar a ochocientos kilómetros, solamente veían una vez al año.
Manuel se maldecía de que, a sus sesenta años y por culpa de una cabezonería e intransigencia que arrastraba desde joven, hubiese querido seguir conduciendo después de hacerlo durante tantas horas… y de noche. Negándose a cederle el volante a Mario. Su testarudez no le dejaba darse cuenta que su cansancio mermaba sus reflejos y siguió circulando por aquellas carreteras en las que las luces de los faros de su coche trataban de ir señalando cada una de las rayas pintadas de blanco que, como si nada, su vehículo engullía a su paso como si jamás hubiera recorrido senda alguna. Y él seguía negándose a cambiarse por Mario; a pesar de que su vista cansada se perdía cien o doscientos metros más allá de donde él iba sentado. Mientras, con firmeza, sujetaba el volante y pisaba el pedal alimentando las ganas de seguir recorriendo y tragando camino inconsciente del peligro que ello comportaba.
Los ojos se le cansan, pero él calla. El camino sigue y su cerebro pide descanso, pero él no quiere escucharlo. Un descanso que no advierte. Las voces de los que a su lado y detrás van sentados, y que reprochan su comportamiento, parecen ir enmudeciendo mientras el asfalto va dejando atrás kilómetros ya pasados. Voces que siguen hablando pero que él ya no oye.
De pronto, la carretera sigue recta, pero el coche no. Y se escucha un estruendo…, y gritos…, y mucho polvo…, y cristales… y… ¡muerte! A continuación: Silencio. Mucho silencio. Después, solo es su respiración la que oye. La sangre tapa sus ojos. Y llama a Irene. Y a Lucía. Y a Mario.
Nadie contesta.
Ahora está mirando por la ventana y sigue viendo pasar a toda aquella gente. Personas que tienen un a dónde ir y un por qué seguir.
El sol empieza a calentar con fuerza. Las nubes negras han dejado que el cielo luzca su azul más cálido. Una luz de verano que ni Irene, ni Lucía, ni Mario, ni el niño que venía, podrán jamás volver a ver. Una felicidad truncada de la que él se siente brazo ejecutor. Una rabia que no puede soportar y que le corroe por dentro devorándole el alma.
Manuel deja de mirar la ventana y se centra en lo que ha venido a hacer. Con un pie permanece en equilibrio encaramado a la silla mientras coloca el otro en el respaldo de la misma.
De verlo así, Irene le hubiera regañado y él le hubiera replicado: «¡Pero… qué pesada eres!».
Con sus manos atadas a la espalda, su pierna empuja fuerte y la silla se vuelca. Manuel queda a treinta centímetros del suelo. Su cuerpo ofrece los mismos respingos de una fiera que no quiere morir, pero es inútil. El cuello se oprime gracias al nudo corredizo que, él mismo, minutos antes, elaboró con sus propias manos.
Su cuerpo se tambalea y balancea como el péndulo de bronce un reloj de pared. Hasta que deja de moverse. Orina y semen han mojado sus pantalones. Los zapatos se han despojado de sus pies dejándolos desnudos y su lengua sale por la comisura de la boca. Su vida se apaga.
La barra resiste ¡Con tan solo dos tacos!