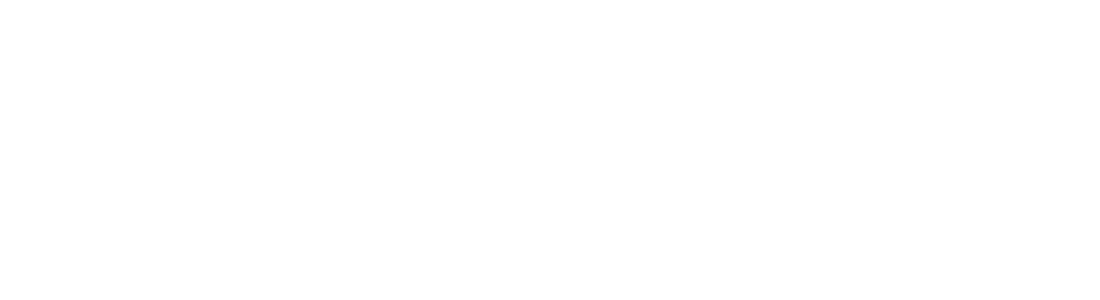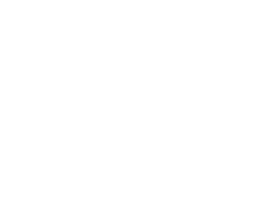Bulbos de Grandiflora
Desde el confinamiento del COVID-19
Su voz sonó apagada. Aun así, William pudo escucharla.
Dejó caer las tijeras y corrió como si le quemaran la espalda. Sabía que le pasaba algo grave. El invernadero construido ese verano para cultivar las rosas, le pareció eterno. Se asustó al no ver a Sue donde, un rato antes, la había dejado plantando esos bulbos de “grandiflora”. Se encontraba arrodillada, blanca y sin apenas poder respirar.
—¿Qué te ha pasado? —ella no contestó.
Intentó incorporarla, pero las piernas de Sue no parecían tener fuerza ni para aguantar su propio peso. Los negros ojos de William se clavaron en los de ella tratando de concederle la fuerza que le faltaba. Sue llevaba los labios pintados de manera uniforme; de un suave rosa, pero necesitaba arreglarse su cabello.
—Ya estoy mejor. Gracias — Mintió.
Durante ese último año había tenido dos amagos de infarto. Su salud era delicada y él temía que, cualquier día, su castigado corazón, les diera un disgusto.
—Te lo he repetido muchas veces. No deberías agotarte tanto. Has estado demasiado tiempo de pie.
William, frente a ella, la besaba al tiempo que con su mano cogía una acristalada lágrima que resbalaba por la arrugada y pálida mejilla. Una mejilla que, en su día, había sido tersa y rosada como las rosas que ahora ella cultivaba. Apartó varias macetas del banco de madera y la hizo sentar mientras le daba a beber un poco de agua. Sue temblaba. Sabía que él sufría por ella.
La bruma había desaparecido. El plomizo cielo dejaba las alargadas máculas rosas y violetas que el sol había pintado tratando de esconderse dando paso a la noche. Al compás de los chirridos del balancín de madera, ella, con los ojos cerrados, se dejaba mesar su cano pelo. Él la observaba. En silencio. El tic tac del reloj de cuco musitaba acompasadamente y la cafetera expulsaba un denso vapor mientras reproducía el silbido triste de un tren que llegaba a una estación donde los pájaros se habían olvidado de volar.
Él se levantó y dispuso, en una bandeja de alpaca, dos tazas y dos cortes del bizcocho al limón que ella había preparado esa misma tarde mientras tatareaba la canción que tanto le gustaba. Como todas las tardes.
Daban las nueve de la noche cuando sonó el timbre.
Sue sospechó que, desobedeciéndole, William había llamado a Alfred, el doctor que la llevaba desde que la enfermedad la visitó quedándose en su corazón.
Cuando lo vio entrar se le congeló la sangre.
A William también.
—Buenas tardes —se escuchó tras la mosquitera de la entrada.
Charles sabía que su presencia les sorprendería a los dos.
El contacto entre William y Charles había disminuido durante los últimos años. Se reducía tan solo a las llamadas telefónicas para Navidad, Acción de Gracias y poco más. Hacía algo más de dos años que William, por la enfermedad de Sue, decidió dejar la brigada y la cena les sirvió para ponerse al día. Cuando terminaron, Sue, con pasos breves y entrecortados, como el compás de Semana Santa, se retiró a descansar y ellos pasaron al salón.
—Te apetece un trago —dijo William mostrando la botella de Macallan.
Charles se acomodó en el viejo sillón orejero de piel vuelta donde Sue, antes de acostarse, cada noche leía las novelas de misterio de su tocaya Sue Grafton. Esa noche no.
—Sí, gracias —contestó con voz queda—. Que sea doble. Y tú ponte otro. Te hará falta.
Aquello le presagió que el interés de la visita no era solo por interesarse por su salud; ni la de Sue. Cosa que intuyó nada más personarse allí. Retorció su poblado bigote al ver, de reojo, como Charles sacaba un sobre del bolsillo interior de su americana. Detalle que atisbó de soslayo, pero que fingió no haberse percatado.
Se acercó a él. Colocó unos posavasos sobre la mesilla y le entregó uno de los dos vasos de whisky.
—Por los viejos tiempos —dijo William ansioso por averiguar para qué había acudido.
Charles alzó la copa asintiendo al brindis y bebió un trago. Abrió el sobre, sacó una nota y se la entregó.
Mientras William la leía meneaba la cabeza con incredulidad. Charles se acabó su licor de un trago y dejó el vaso sobre la mesa.
—Esto es una broma… ¿verdad? —preguntó William sin dar crédito a aquello que había leído.
—Para nada. No vendría a mostrarte semejante barbaridad si creyese que es una broma.
William, aun incrédulo, la repasó una vez más. Trataba de analizarla mientras se mordía el labio y se ajustaba las gafas a su ancha nariz. Como si volviéndola a leer cambiara el texto.
—¿Tienes idea de quién puede querer matarnos? —preguntó William.
Sabía que la respuesta iba a ser negativa, pero quiso asegurarse de que su antiguo compañero no hubiera sacado alguna conclusión que él, de momento, no era capaz de adivinar.
El texto era escueto pero muy explícito:
«El Fénix resurge de sus cenizas y recobra su libertad. Ahora, tu amiguito y tú, tenéis los días contados»
—¿Por qué crees que se refiere a nosotros dos? — preguntó William.
Aquello tenía fácil respuesta. Todos aquellos años en la DECO (Departamento Especial del Crimen Organizado) habían dado muchísimas oportunidades como para que cualquiera de los muchos delincuentes y criminales que habían metido en la trena tuvieran motivos para quererlo hacer.
—No tengo ni idea. Le he dado muchas vueltas —contestó poniéndose en pie y acercándose a su amigo.
William apuró su whisky y volvió a repasar de nuevo la nota tratando de obtener una respuesta que no conseguía encontrar.
—Lo recibí ayer —interrumpió Charles—. Ni el sobre ni la nota tienen huellas; lo he comprobado. He intentado pensar quién podría… Son cientos los que hemos metido entre rejas. Pero jamás pensé que alguno quisiera vengarse. El que lo ha escrito tiene que tener un motivo muy especial.
—¿Y…? —Soltó y aguardó una respuesta.
—Pues que va en serio. Y que no podemos quedarnos de brazos cruzados —contestó contrariado.
Su respuesta incomodó a William.
—¿Y qué pretendes que hagamos? —Tragó saliva y continuó—. Lo mejor, y único que podemos hacer, es ponerlo en conocimiento de la jefatura. Pediremos que nos pongan protección y que se encarguen de averiguarlo. Nosotros ya estamos fuera. No tenemos posibilidades de saber quién narices es ese loco y por qué mierda quiere vengarse.
Por momentos la tensión cargaba el ambiente y la temperatura corporal de ambos ascendía. De la frente de William afloraba una leve pátina de sudor y no parecía dispuesto a darle valor al miserable que intentaba trastrabillar la paz que ahora tenía y, mucho menos, preocupar a Sue. Ni ella ni su corazón podrían aguantarlo.
—Sí, sé de sobras que son muchos los que pueden formar esa lista. Pero… piensa una cosa… —contestó un Charles que empezaba a ponerse nervioso comprobando la negatividad de su colega. Se levantó del sillón y se puso frente a él con claras intenciones de convencerle de que estaban en un serio peligro. Aun así, William impertérrito aparentaba tener intenciones de no estar dispuesto a acatar ningún plan que este le quisiera proponer. Y lo retuvo alzando la mano para frenar sus claras intenciones.
Charles, recapacitó y se serenó. Lo miró fijamente y le apartó la vista dándole la espalda para, de un trago, tomarse lo que quedaba del licor en su vaso.
Aquel momento se convirtió en una atmósfera algo que se podía cortar con un cuchillo, como si el aire de la habitación se hubiera congelado. Charles se giró de nuevo hacia su colega y dijo:
—¿Te has parado a pensar que los dos estamos jubilados y que el que ha escrito esto lo sabe perfectamente?
A William le hubiera gustado zanjar la conversación en aquel mismo momento, subir a la habitación, tumbarse junto a Sue y dormirse para tratar de olvidarlo todo. No quería sumar más problemas a la salud de su esposa. La habitación parecía darle vueltas como una noria de la que no podía bajarse. Sin embargo, aunque era consciente que aquello no podía pasarlo por alto y que, de ser cierto, desconocía dónde quería llegar el autor de la nota, no podía hacer nada que estuviera en su mano, ni en la de su amigo. Por lo tanto, solo quedaba una opción. Y era tratar de convencer a su amigo de que no era un asunto peligroso, pero no en el que ellos pudieran, ni debieran, intervenir.
—Te equivocas Charles. Nosotros no podemos hacer nada. Estamos fuera. Crees que aun puedes seguir investigando como te pasó con el caso Flánagan. Prometiste averiguar por qué murió y aún no has dejado de meter la nariz en ese avispero. Todos sabemos que aquello pasó y ya está. Se acabó. Se llevó a cabo una investigación y no se sacó nada en claro. Ahora quieres meterte a investigar este otro asunto. Estoy de acuerdo en que es un asunto que nos concierne a los dos. Pero no me negarás que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Deberíamos ponerlo en conocimiento y olvidarnos. Reconoce que nuestra vida ya es otra. Ya no somos policías.
Su amigo le miró fijamente, clavándole sus castaños y cansados ojos, pero en silencio. No estaba de acuerdo. Su espíritu era otro y, en este caso, al temer por la vida de ambos, con más razón. Cogió su sombrero y le dobló las alas con intención de ponérselo en la cabeza, pero no lo hizo, le quedaba algo que decir.
—William. Quien quiera que sea, sabe dónde vivo y probablemente dónde vives tú. Aparte de querer averiguarlo, he venido a tu casa para avisarte… Para que te andes con ojo. He venido hasta aquí controlando si alguien me seguía y no quiero pasarme el resto de mis días así. Si no quieres echarme una mano lo entenderé. Sue está muy enferma y te debes a ella. Has de cuidarla. No te preocupes. Ahora estás al corriente. Te tendré informado. Pero… Si ves algo raro…, dímelo enseguida y lleva mucho cuidado. ¡Ah! Y gracias por el whisky. Veo que sigues teniendo un gusto excelente.
Sue no pudo evitar escuchar la conversación. Cuando William subió para comprobar cómo se encontraba aun estaba despierta.
—¿Crees que puede ir en serio? —dijo con un hilo de voz y sin apenas fuerza.
Él no había acabado de entrar cuando ella le formuló la pregunta. Se quedó de pie junto a la puerta. No supo que contestar. Tampoco quería preocuparla.
—La verdad es que no lo sé. Entiendo que nadie hace algo así por capricho. Pero…, no veo quién querría… —respiró profundamente y obvió acabar la frase—. Puede que Charles tenga razón en que exista alguien que quiera…. Pero el problema es que él sigue pensando que aún está en activo. Y se equivoca. No es cosa nuestra. Mañana llamaré para informar y pediré que abran una investigación.
Hubo un silencio.
William se acercó a la cama y se sentó junto a ella. Sue le asió con fuerza la mano y le miró con dureza a los ojos. Ella le dedicó una tierna y delicada sonrisa. Le acarició la cara con la misma suavidad con la que acariciaba a sus rosas y le dijo:
—Charles no ha venido porque sí. Si yo estuviera bien habrías tomado otra aptitud. Medítalo. Puede que exista un riesgo y por nada del mundo querría que te pasara algo. Yo estoy bien; no te preocupes. Haz lo que creas conveniente.
William se recostó sobre ella y le besó la frente.
Ella cerró los ojos.
La mañana les regaló una niebla que se iba despejando lentamente, dejando que los rayos del sol iluminaran y calentaran la alcoba. William se despertó pronto. Apenas pudo dormir. Bajó a la cocina. Mientras exprimía naranjas para hacer el zumo para Sue, llamó a Castillo. Lo hizo usando una tarjeta que aún guardaba. La que antaño utilizaba para llamadas que no quería que quedasen registradas.
El que había sido su jefe durante tantos años tenía que saber lo que ocurría; era el único que podía ayudarles a desenmascarar al autor de aquel anónimo.
Durante unos minutos, de forma discreta, le puso en antecedentes. Y aunque él ya no estaba en el departamento donde los tres habían militado juntos, le pidió que buscara unos expedientes. Y le pidió un favor. Le puntualizó que necesitaba saber quiénes, entre una serie de individuos, podían estar en libertad. La lista no podía ser muy larga. A sus clientes, como él les llamaba, se les castigaba a cadena perpetua, o a pena de muerte. Solo unos cuantos gozaban de una condena con posibilidad de poder salir a la calle antes de acabar en una fosa estatal. Y le comentó que sospechaba que, el responsable de aquella nota anónima, tenía que ser uno de esos y que solo entre los tres podrían descubrirle.
Antes de colgar, acordó con él que, esa misma tarde, recogería a Charles y se verían en comisaría para analizar esos dosieres.
Gracias a su viudedad, Charles no temía por la seguridad de nadie; excepto por la suya propia. En ese sentido, William estaba en desventaja.
Efectuó una segunda llamada y, cuando finalizó, subió a la habitación con el desayuno de Sue. Le comentó sus planes y esperó a que llegase su hija Irene. La había llamado para que viniese a recoger a su madre y se la llevase con ella. Era consciente de que, allí, corría peligro.
Después de que ellas se marcharan, William decidió ir al domicilio de Charles. Hizo unas gestiones y le mandó un mensaje explicándole que pasaría a recogerle.
Al llegar a casa de Charles, llamó al timbre. Desde fuera escuchó la indicación a que pasara. La puerta no tenía la llave echada.
Era temprano y le extrañó no oler al incienso de mandarina que Charles, como de costumbre, encendía siempre. Pensó que se había hecho viejo y que habría cambiado de hábitos. Pero, aun así, le pareció extraño. Tampoco olía a café.
Cruzó el vestíbulo y se dirigió hacía la cocina, lugar de donde intuyó que procedía la voz de su amigo.
Al cruzar la puerta, de repente, todo se oscureció.
A duras penas veía nada cuando pudo abrir los ojos. Tenía un fuerte dolor en la nuca. Todo era borroso; como la bruma de cada tarde. Solo veía sombras que se movían frente a él.
Desde el suelo, tumbado, vio unos pies atados a una silla. Era consciente que aquella situación iba a tener consecuencias desagradables.
—El señor se ha despertado por fin —dijo el que le había derribado.
Todo le daba vueltas; como en un tío-vivo. Estaba aturdido, pero reconoció aquella ronca y desagradable voz. Esa voz no se le había borrado de su cabeza por cuestiones obvias.
—Ya no eres el mismo. Antes eras más duro. La inactividad te ha mermado esas habilidades propias de ti en su tiempo —escuchó de la misma voz.
Levantó la vista, con mucho esfuerzo, y pudo ver a Charles sentado frente a él. Atado. Desfigurado. Sangrando por boca, nariz y cejas. Había recibido una brutal paliza pero aun estaba vivo. Su apagada, pero directa mirada se lo indicaba.
—¿Puedo incorporarme? —preguntó William.
Como respuesta recibió una patada en las costillas.
—¿Crees que me puedes engañar? ¿Crees que no sé que sabes que soy el autor de ese anónimo?
William se encogió como pudo en el frio suelo esperando recibir más golpes.
Su agresor se aseguró que seguía intacta la brida de plástico con la que le había atado las manos a la espalda mientras estuvo inconsciente. Se acercó a él y le ayudó a incorporarse dejándolo sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pata de la mesa. A continuación prosiguió a dar un monólogo por discurso:
—Por eso me has pedido que buscara todos esos expedientes. Dedujiste que había tenido que ser yo. Crees que me chupo el dedo. Querías hacerme creer que lo que pretendías era pedirme ayuda y confundirme. Te conozco. Sé de sobras cuál es tu forma de actuar.
Desde su situación, William poco podía hacer. Castillo le apuntaba con el revólver. Era consciente de que en cualquier momento podía dispararles, aunque sospechaba que no acabaría con ellos de un disparo. No había sido lo suficientemente inteligente como para llevar un arma con silenciador y, con aquel 38 que siempre llevaba encima, si disparaba, alertaría a todos los vecinos. Por eso supuso que tendría preparado otro tipo de final para ellos.
Trató de dialogar con él. Tenía que ganar tiempo.
—Sí. Así lo deduje —logró poder decir después de escupir una bocanada de sangre que le hizo presagiar que la patada le había dañado más de lo que le estaba doliendo —. En la nota había algo que no es habitual encontrar en ese tipo de anónimos. Nadie amenaza de muerte dando tantas pistas. Tu royo y esas mierdas de poeta frustrado. Has sido tan inútil como siempre. Has querido hacernos creer que debía ser uno de los que habíamos metido en la cárcel y que querría vengarse de nosotros. Por eso inventaste esa patraña del Ave Fénix y lo de la libertad. Has dado por hecho que cuando acabases con nosotros localizarían ese anónimo y que nuestra muerte quedaría sin resolverse, haciéndoles creer que el responsable estaría entre uno de esos individuos. Que eso te daría la posibilidad de matarnos sin que pudieran descubrirte.
Charles no hacía más que a duras penas intentar respirar mientras se desangraba. Y rezar para que su amigo tuviese algún plan. Cosa que no creía posible.
Castillo no podía negar la evidencia, pero su prepotencia le hacía tratar de mostrarse superior a William.
—Tú lo has dicho. Has acertado. Sabía que querríais investigarlo vosotros mismos. Todavía pensáis que sois unos “superpolis”. Siempre os habéis creído el ombligo del mundo.
Charles miraba a William con resignación. Cada vez era más consciente de que no tenían ninguna posibilidad de salvarse. William estaba cerca de Castillo, en el suelo, con las manos atadas a su espalda, sangrando por la boca y posiblemente con las costillas rotas y hundidas en uno de sus pulmones. Era consciente que en cualquier momento acabaría con ellos. Estaban vendidos a la voluntad del puto Teniente Castillo. Su antiguo jefe.
—No te saldrás con la tuya. —William trató de provocarle—. Podrás acabar con nosotros, pero no evitarás pagar por ello.
Castillo explotó a reír y mostró una ruidosa carcajada.
—¿De verdad? ¿Acaso piensas que podrás explicarlo enterrado en una fosa? Ni siquiera sabes los motivos por los que os voy a liquidar.
William intentó quemar el último cartucho que le quedaba.
—Te equivocas. A noche recordé el caso Flánagan.
La cara de Castillo cambió de inmediato.
William continuó sin darle tiempo a reacción alguna. Lo necesitaba:
—Por eso te apartaron del grupo. Su muerte no fue un accidente. Nunca se pudo demostrar, pero no fue como tú lo describiste. Nunca se supo por qué acudisteis los dos allí. Cuando nosotros llegamos, estabais solo los dos; tú de pie y Flánagan muerto. Alguien le había atropellado. Y tú… no habías visto nada. Ni matrícula, ni nada. Lo que ocurrió realmente fue que Flánagan había descubierto que los contenedores llevaban cocaína y que tú estabas metido hasta el cuello. Por eso acabaste con él.
William consiguió sacarle de sus casillas. Era su propósito.
Castillo se abalanzó sobre Charles y le puso el revólver en la sien.
Charles cerró los ojos pensando que le iba a acribillar en aquel mismo instante.
—Vosotros me jodisteis. Acabasteis con mi carrera. Flánagan no tenía que haber acudido aquella noche al puerto. La droga se descargaba sin problemas, pero tuvo que hacerse el iluminado. Tuvo un chivatazo y quiso comprobarlo. Por eso le aplastaron contra un contenedor. Yo no le maté, pero por su culpa perdí la carga. Los colombianos no perdonan. Me expulsaron del grupo. Perdí la posibilidad de ascender. Me enviaron a las cloacas. Apartado del grupo no pude restituir esa carga ni poder hacer que entrara otro cargamento. Arruinasteis mi carrera y mi vida. Y ahora me lo voy a cobrar.
En ese mismo momento se escuchó una explosión. Los cristales de las ventanas se hicieron añicos en el mismo momento en que, dos hombres vestidos totalmente de negro, entraron por ellas asidos a unas cuerdas y armados hasta los dientes.
A la voz de «¡Levanta las manos!» aquella habitación se convirtió en un polvorín donde, después de que Charles disparara contra uno de aquellos dos hombres —afortunadamente en su chaleco—. Y en ese momento exacto, como si los intervalos de tiempo no existiesen, con una precisión total, varios impactos acertaron en el hombro, piernas y brazos de Castillo.
En apenas unos segundos, aquello se llenó de policías.
El olor a pólvora, y a sangre, se mezclaba en el ambiente haciéndolo irrespirable.
Al ensordecedor ruido de las sirenas se le sumaba el bullicio de la gente que se agolpaba en las aceras para ver lo ocurrido. Un espectáculo digno de John Mclain en la “Jungla de cristal”.
Castillo, esposado y sangrando por todos lados, observaba como el Capitán González le quitaba a William un micrófono que llevaba enganchado bajo la camisa, en el pecho. Era la prueba. Una declaración en toda regla.
Charles, al que también le estaban haciendo unas curas de urgencia, sorprendido por el comportamiento de su compañero se dirigió a él y le dijo:
—Sabía que no me ibas a dejar solo. Pero… podrías haber venido antes.
—Lo siento, la niebla cubría todo Chicago y me impidió conducir más rápido. Sabes que soy un hombre jubilado y casado. Y antes de venir, le tuve que cortar unas rosas a Sue.
Y, ella es lo primero.